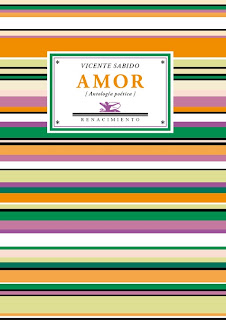miércoles, octubre 02, 2013
José Ramón Ripoll en el Círculo
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, octubre 02, 2013 0 comentarios
Recuerdo de 'Triunfo'
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, octubre 02, 2013 0 comentarios
domingo, septiembre 29, 2013
San Miguel
Publicado por Miguel A. Lama en domingo, septiembre 29, 2013 1 comentarios
sábado, septiembre 28, 2013
Hacia 1812
Publicado por Miguel A. Lama en sábado, septiembre 28, 2013 0 comentarios
miércoles, septiembre 25, 2013
En el dentista
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, septiembre 25, 2013 2 comentarios
viernes, septiembre 20, 2013
Juan Luis Panero
Publicado por Miguel A. Lama en viernes, septiembre 20, 2013 0 comentarios
jueves, septiembre 19, 2013
Biblioteca Bodoni
Publicado por Miguel A. Lama en jueves, septiembre 19, 2013 0 comentarios
miércoles, septiembre 18, 2013
Martín de Riquer
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, septiembre 18, 2013 0 comentarios
jueves, septiembre 12, 2013
Fernando Pessoa en España
Publicado por Miguel A. Lama en jueves, septiembre 12, 2013 0 comentarios
viernes, septiembre 06, 2013
Vicente Sabido
Publicado por Miguel A. Lama en viernes, septiembre 06, 2013 1 comentarios
miércoles, septiembre 04, 2013
Tolosa Latour
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, septiembre 04, 2013 0 comentarios
viernes, agosto 30, 2013
Seamus Heaney
Publicado por Miguel A. Lama en viernes, agosto 30, 2013 1 comentarios
miércoles, agosto 28, 2013
Estaciones
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, agosto 28, 2013 2 comentarios
domingo, agosto 25, 2013
En mi calle
Dos de la madrugada. Regresan de una boda. El padre habla demasiado alto para las horas que son. Camisa blanca y chaqueta sobre el brazo, con la compostura de un mozo de espadas. Habla sobre lo que la niña que va a su lado que dice vamos a ver padre se tambalea replica para que la dejen estar un rato con los primos que están de copas. Detrás, la madre, con paso vacilante por los tacones. Los pies hinchados, seguro. Se alejan. Ay, ese padre de embriaguez lastimosa con la corbata como una soga.
Publicado por Miguel A. Lama en domingo, agosto 25, 2013 0 comentarios
viernes, agosto 23, 2013
Rinconete
Publicado por Miguel A. Lama en viernes, agosto 23, 2013 0 comentarios
miércoles, agosto 21, 2013
Pervivencia de Claudio Rodríguez
Publicado por Miguel A. Lama en miércoles, agosto 21, 2013 0 comentarios
viernes, agosto 16, 2013
Cristalizaciones (II)
Publicado por Miguel A. Lama en viernes, agosto 16, 2013 0 comentarios
jueves, agosto 15, 2013
Covarrubias
Publicado por Miguel A. Lama en jueves, agosto 15, 2013 0 comentarios






.jpg)