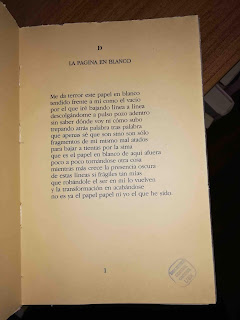© Danny Caminal, El Periódico.
Hace muy pocos días, en esta casa de la calle Gallegos que tanto frecuentó de adolescente, estuvimos hablando Susana Gil, Antonio Sáez y yo de él. Les conté que le había saludado en la caseta de la Feria del Libro de Madrid que Periférica compartía con Nørdica y junto a Impedimenta, y les trasmití las buenas impresiones que tenía por el tratamiento de la dolencia que le llevó a desacelerar el ritmo en la galería Casa Sin Fin y en la editorial. Evocamos algunas de sus inquietudes y ellos también me pusieron al día de otras circunstancias. Ayer, sentado en una cervecería de la Plaza de Santa Ana de Madrid, recibí la llamada de Antonio para decirme que Julián Rodríguez (Ceclavín, Cáceres, 1968) había muerto de un infarto en su casa de Segovia. El día 22 de agosto habría cumplido cincuenta y un años. Hoy sábado regresa a Cáceres para que su familia, sus amigos y sus muchos conocidos le despidamos en el Tanatorio San Pedro de Alcántara, en un camino de vuelta como el que ayer me trajo hasta esta calle y hasta esta casa en la que con dificultad asimilo otro de esos improvistos estragos de la muerte; y me acuerdo, claro, de su hermano Javier, de Anatxu, de Telmo y Pablo, sus sobrinos, de su madre, de su padre, a quien antier mismo vi caminar despacio con sus bastones por la plaza de San Juan de Cáceres, y de quien he hablado hoy con B. al recoger la prensa en el kiosco al que también todos los días acude por su ejemplar de El País el «Casi Anciano» de Cultivos, el sugerente libro de Julián de 2008 en Mondadori. Llamé de inmediato a Álvaro Valverde, que escribió ayer una sentida nota, y luego a Susi Fernández Blasco, y comenté con amigos como Javier Alcaíns o Juanma Barrado el mazazo. De la inteligencia, del buen gusto y de las inquietudes de Julián nos hemos nutrido muchos, y son innumerables las experiencias culturales y sociales en las que estuvo implicado y nos implicó a otros en la ciudad de Cáceres, que sigue figurando como sede de Editorial Periférica (Apartado de Correos 293), hasta sus últimos títulos, como El ángel del olvido, de Maja Haderlap, que me llevé de la caseta de la Feria del Libro de Madrid la última vez que le vi, cuando me regaló La vida en tiempo de paz, de Francesco Pecoraro, sin darnos cuenta de que yo ya tenía esa novela desde junio del año pasado, cuando la publicó el sello de Julián. Libros, arte, estética y los valores intelectuales de alguien especial han rodeado su vida, y hacen tan incomprensible como negro —su color favorito en el vestir— este final. Me acuerdo de otros amigos que se han marchado antes, tan brillantes y determinantes en las últimas décadas de la cultura extremeña, como Ángel Campos Pámpano, Fernando T. Pérez González o Luis Costillo, y la idea de la muerte temprana sobrevuela cada vez con más descaro en los recuerdos y en las lecturas. La que hice ayer, por ejemplo, de las últimas páginas de Cultivos, dedicadas a Fernando bajo el título «Dos días de agosto». Ahora, un destino trágico titula este final «Dos días de junio», ayer, y hoy que termino estas líneas reescribiendo aquello que el de Ceclavín dejó dicho: «Julián se ha ido».